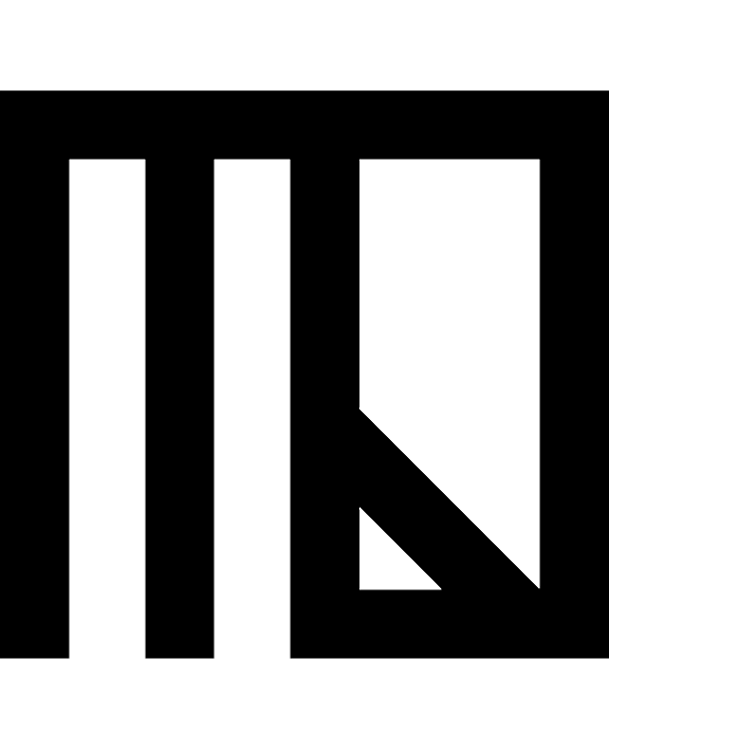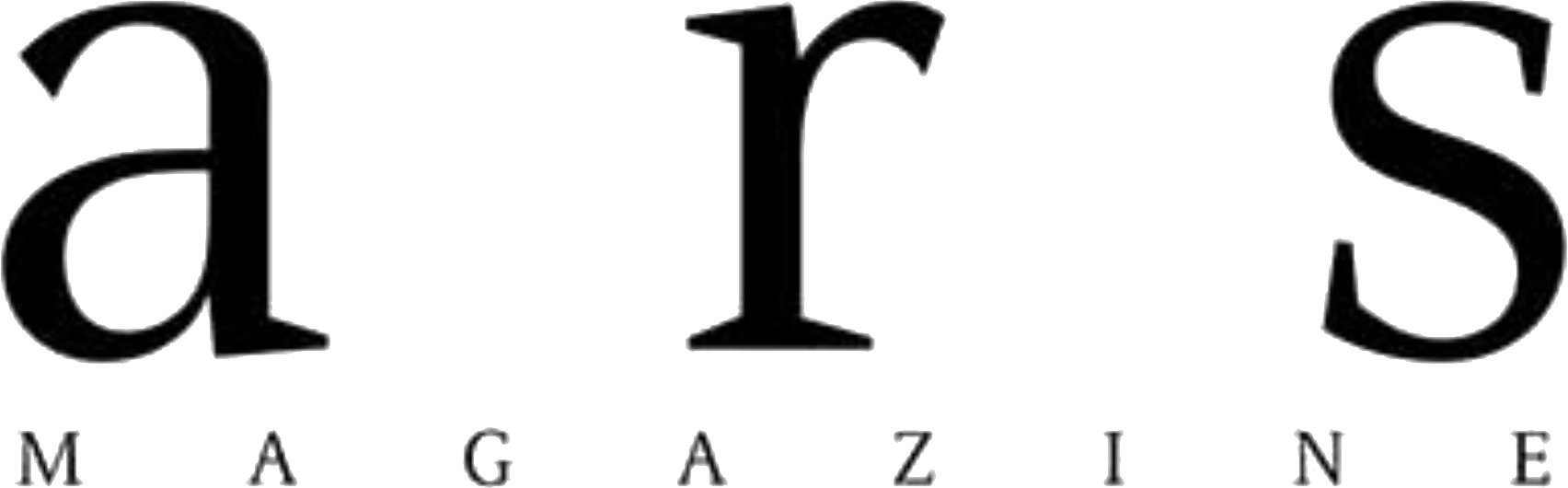En el corazón de San Francisco—In the heart of San Francisco
By Miguel Quismondo
Dec. 15, 2019
Fundada en 1776 por colonos españoles, la ciudad de San Francisco es una de las más carismáticas de Estados Unidos, gracias a su bella bahía y la intersección de la trama reticular con una topografía inusual. Tiene una población cercana al millón de habitantes, pero su área de influencia metropolitana alcanza cerca de los 10 millones. En los últimos tiempos, ha experimentado una revolución tecnológica que ha llevado consigo un intenso desarrollo urbano, además de la aparición de numerosas torres de oficinas, especialmente al sur de la calle Market, un barrio que ha mejorado mucho en las dos últimas décadas debido, en parte, a la apertura del Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA, por sus siglas en inglés). Por eso, no extraña que la necesidad de expansión de este último esté ligada al crecimiento de la propia ciudad. El museo abrió sus puertas por primera vez en 1935 en la cuarta planta del edificio de los veteranos de guerra del barrio del valle de Hayes. Fue el primer centro de la Costa Oeste dedicado al arte moderno y contemporáneo. Acometió su primera ampliación en la década de los 70 y tardó otros 25 años más en mudarse a un espacio creado expresamente para uso museístico.
El edificio original, inaugurado en 1995, es de Mario Botta. Tiene un estilo postmoderno, con una arquitectura de geometrías regulares y clásicas que utiliza materiales tradicionales (ladrillo y piedra). Se orienta hacia el Sur, con gran parte del alzado principal asentado frente a una plaza. Quizá por eso, el autor quiso crear una fachada rotunda e imponente, con un reconocible óculo cilíndrico en lo alto. Desafortunadamente, el museo pronto fue tildado de anticuado y criticado por su pobre circulación. Con la llegada del nuevo siglo, y bajo el liderazgo de Neal Benezra, la institución ensaya una nueva fórmula de asociación con la Fisher Art Foundation, con la que establece un contrato que permitirá al SFMOMA acceder durante los próximos 100 años a las más de 1.100 obras de la colección privada de Doris y Donald Fisher (los fundadores de la famosa marca de ropa GAP). Este crecimiento exponencial de fondos, que incluye 21 pinturas de Warhol, 23 de Gerhard Richter y 45mobiles de Alexander Calder, facilita el ambicioso plan de expansión de Benezra, que culmina con el proyecto arquitectónico de Snøhetta –del que aquí hablaremos– y su nuevo edificio donde se exponen 260 de estas obras particulares, junto a fondos propios del museo. El trabajo diseñado por la firma noruega con la ayuda del estudio local EHDD ha contado con un presupuesto de 305 millones de dólares. Un encargo complejo que ha constado de dos partes fundamentales: por un lado, la completa renovación de los 20.900 metros cuadrados del edificio original; y, por el otro, la construcción de una nueva edificación que dispone de 10 pisos y 21.800 metros cuadrados. Las labores de expansión comenzaron en 2010, con la adjudicación del encargo, y culminó en 2016, cuando tuvo lugar la reapertura del museo (que permaneció cerrado durante los años que duraron los trabajos). De modo que la vistosa ampliación se inauguró hace tres años. Desde el principio, el objetivo de Snøhetta fue, en palabras de su fundador Craig Dykers, «crear una experiencia íntima con la magnífica colección de arte, dando la bienvenida a la diversidad de público y atendiendo a la conexión del visitante y el museo». El también director de este proyecto americano añade: «Queremos que participen los cinco sentidos para crear una experiencia completa». Por esa razón, ha concebido unas escaleras bañadas en luz que conducen al visitante por los diferentes niveles y donde las galerías tienen la escala adecuada para disfrutar de las exposiciones. Asimismo, una serie de terrazas repartidas por los diferentes pisos permite momentos de reposo donde tomar aire fresco y disfrutar de las magníficas vistas. Snøhetta es un estudio de arquitectura con un origen un tanto singular. Registrado legalmente en el año 1989 por el alemán Craig Dykers y el noruego Kjetil Trædal Thorsen, empezó su andadura dos años antes, en Oslo, como una práctica interdisciplinar, en un espacio industrial situado encima del bar donde un grupo de arquitectos y paisajistas se encontraban habitualmente. Poco después, los noruegos se presentaron al concurso de la Biblioteca Alejandrina junto a Dykers, que en aquel momento ya estaba afincado en Estados Unidos. La victoria de ese concurso catapultó a este grupo de jóvenes profesionales hacia el reconocimiento internacional.
La firma hace gala de una mezcla de talentos de distintas disciplinas, así como de una estructura horizontal y de la ausencia de jerarquías. Y es precisamente esta falta de un referente único –a diferencia de otras firmas de alto perfil que suelen estar alineadas bajo un nombre propio– la que ha permitido crear proyectos de formas tan diversas como la Ópera de Oslo, la Casa de la Cultura de Baerum o el Museo de Lillehammer.
En el caso concreto de la ampliación del museo americano, Snøhetta tuvo que enfrentarse a varios desafíos. Por un lado, debía establecer una relación con el edificio existente; en segundo lugar, colmar el ya de por sí angosto espacio urbano intersticial que el museo tiene hacia el lado Norte; y, finalmente, encontrar una arquitectura novedosa que sirviera de reclamo o imagen reconocible para el posible visitante. El proyecto debía ocuparse, además, de la renovación del edificio ya existente, actualizando las salas originales y comunicando dos niveles de acceso (el original en el lado Sur, a un nivel inferior que el de la ampliación Norte). Precisamente ese maridaje de entradas forzó la decisión de reemplazar la icónica escalera ortogonal de hormigón de Botta por una más amable de madera con ángulos orgánicos, que anticipan el lenguaje utilizado por los nuevos arquitectos.
El plan ideado conecta hábilmente el edificio con el entorno y mejora el paisaje. La imagen de la nueva construcción desde el alzado Sur es respetuosa con el edificio original de Botta, creando así un fondo neutro y silencioso, mientras que en el alzado Norte recuerda al perfil de un barco atrapado en el corazón de la ciudad. Reclama la atención del peatón mediante una flamante piel de polímero con incrustaciones de silicatos de piedra procedentes de Monterrey, que producen efectos brillantes (una decisión de diseño que el equipo de arquitectos desarrolló inspirándose en las aguas y la niebla de la bahía de la ciudad). De este modo, la luz acentúa el carácter ondulado de la fachada, compuesto por más de 700 paneles de polímero reforzado con fibra de vidrio, cada uno con un diseño único.
La sección longitudinal del edificio también tiene una estructura de elemento marítimo. La anecdótica fachada de paneles crea una piel escamada que se perfora ocasionalmente con poderosos huecos. De este modo, se consigue que el volumen quede muy claramente dibujado. Asimismo, Snøhetta propone una serie de escaleras de suave pendiente, y por consiguiente de gran desarrollo horizontal, que ofrecen vistas tanto de los espacios verticales y dobles alturas como vistas puntuales de la ciudad. Al mismo tiempo, esta circulación facilita el movimiento orgánico y natural de visitantes a lo largo de los distintos niveles. Dado que el espacio era limitado, el ambicioso programa del nuevo edificio creció a lo alto y se desarrolló en diez alturas. La circulación vertical es un factor determinante en un museo que debe apilar las zonas de exposición y las áreas administrativas, circunstancia resuelta aquí con inteligencia. La petición del comitente de crear ciertos lugares de libre acceso sin necesidad de adquirir una entrada, animó a los arquitectos a delimitar con una sencilla piel de vidrio la planta baja en torno a la calle Howard. Allí se propone una de las nuevas entradas desde la que se puede ver la monumental escultura Secuence (2006) del americano Richard Serra desde el exterior. Se acentúa así la conexión visual entre el museo y la ciudad. El hall presenta un graderío acabado en madera de arce que facilita el uso informal de reunión en torno a esa escalinata. Seis terrazas estratégicamente distribuidas a lo largo de todas las plantas forman un «jardín de esculturas» por todo el edificio. La operación se culmina con la terraza del tercer piso, donde el muro verde público más grande del país presenta hasta 20.000 plantas, a base de 21 especies nativas de California. Siguiendo una idea de Dykers, la parte administrativa se ha ubicado en las plantas más altas. Según sus propias palabras, «en términos de diseño museístico, los lugares más lejanos de la entrada no son importantes porque hay que hacer al visitante llegar hasta ellos. Situar a la plantilla en la zona más alta es una victoria para todos, ya que ellos necesitan vistas y luz natural mientras que el arte, no». El punto de partida para crear las nuevas áreas de exposición fue utilizar las alturas libres de las estancias ya existentes, y usar el mismo tipo de suelo en madera de arce para que la transición entre los espacios antiguos y los nuevos fuese lo más fluida posible. Mientras, las salidas de aire acondicionado se escondieron discretamente en el punto más elevado de las paredes.
La iluminación se compone exclusivamente de luces LED, para cumplir con uno de los requisitos de sostenibilidad perseguidos por la institución. La escala de las nuevas salas es íntima y flexible, sin columnas que obstruyan el espacio; proponen un lienzo en blanco para que el comisario de turno tenga libertad de movimiento. Cuando Dykers se refiere al proceso creativo del proyecto, reconoce que en su momento se pasaba «todo el día» haciendo bocetos. «Pasábamos de un soporte analógico a uno digital y vuelta a empezar, es muy importante para el proceso de diseño», justifica, para posteriormente señalar: «La imprecisión de las maquetas hechas a mano nos ayudó a desarrollar nuevas ideas». Otro aspecto particularmente importante en este proyecto fueron las conversaciones entre los miembros del equipo. «Tuve claro desde el principio que el diseño debía considerar el carácter marítimo y clima específicos de San Francisco. Nos dimos cuenta de que retranquear el edificio respecto de la línea de fachada permitiría que una mayor cantidad de luz llegara al alzado. A partir de ahí, tomó forma el edificio», desvela. En definitiva, el proyecto ha sido una reflexión sobre la institución museística en la segunda década del siglo XXI. Un esfuerzo por actualizar su función para que deje de ser un santuario introvertido y endogámico; para que se abra a la ciudad, se integre y actúe como un agente más de la sociedad. De tal manera que la institución pueda llevar el arte de dentro hacia fuera y ofrecer no solo obras, sino entretenimiento cultural en forma de aulas educativas, biblioteca, centro de interpretación o un elegante restaurante con estrella Michelin.
https://arsmagazine.com/producto/numero-44-octubre-diciembre-2019/
Formas silenciosas—Silent shapes
By Miguel Quismondo
Dec. 15, 2018
La capital sureña del estado de Virginia, Richmond, acaba de dar la bienvenida a un nuevo espacio museístico: el Instituto de Arte Contemporáneo (ICA en sus siglas en inglés). Se trata de un edificio compuesto por varios bloques escultóricos de zinc y vidrio traslúcido diseñado por el estudio neoyorquino de Steven Holl para la Virginia Commonwealth University. A pesar de tener la capitalidad desde el siglo XVIII, Richmond es una ciudad de tamaño relativamente pequeño –el área metropolitana cuenta con una población de millón y medio de personas–, sin embargo tiene un impresionante museo de arte (Virginia Museum of Fine Arts). En ese sentido, el recién inaugurado ICA es el complemento perfecto al programa artístico de la ciudad, ya que se trata del primer espacio dedicado exclusivamente al arte contemporáneo.
El comitente del proyecto ha sido la Escuela de Bellas Artes de la citada universidad de Virginia –VCUarts–, una institución pública de reconocido prestigio, líder en Estados Unidos. Esta cuenta con un extenso campus donde se asienta el nuevo centro de exposiciones. Concebido como un museo de acceso gratuito, intentará crear una síntesis entre programas temporales –con la intención de explorar nuevas ideas– y proponer un centro de diálogo y colaboración a lo largo de la región, imitando el énfasis multidisciplinar del programa de estudios de la propia universidad.
El germen del ICA surgió de la galerista Beverly Reynolds, quien entendió que la Facultad de Bellas Artes, una de las mejores del país, adolecía de una institución de arte contemporáneo que apoyase a estudiantes y ayudase a la difusión de creadores jóvenes. Reynolds le propuso la idea a Richard Toscan, el entonces decano de la universidad, quien se entusiasmó con el proyecto. Seguidamente, se creó la Pollak Society, un grupo cuyo fin era buscar financiación y que llegó a alcanzar hasta 150 miembros, liderados por Meg Gottwald –coleccionista y experta en arte– y Alan Kirshner.
El proyecto se adjudicó finalmente al estudio de Steven Holl, que se impuso entre los 63 participantes en el concurso de ideas, por su virtuosa propuesta, en la que supo canalizar las inquietudes de la universidad. Un trabajo que ha llegado a buen puerto después de muchas vicisitudes; entre ellas, la inesperada muerte del arquitecto originalmente asignado al proyecto –el legendario Charles Gwathmey– y la jubilación de Richard Toscan, el decano impulsor de la iniciativa.
Steven Holl es probablemente el autor norteamericano más importante de las últimas dos décadas. Estudió arquitectura en los años setenta en Washington y completó sus estudios en la AA de Londres (la escuela de Arquitectura más antigua de todo Reino Unido). Poco después, en el año 1977, abrió su propio estudio en Nueva York. Ahí comenzó una trayectoria ascendente que le ha situado como uno de los arquitectos de referencia en el panorama internacional.
Su elección para diseñar el ICA es afortunada y lógica: cuenta en su haber con una veintena de espacios museísticos. Además, su capacidad para combinar la luz y el espacio, así como su sensibilidad hacia el entorno son virtudes esenciales de su arquitectura. Sin embargo, una de las características más personales del proceso del alarife americano es cómo utiliza un medio que le es parcialmente ajeno como es la acuarela. Hasta el punto de que resulta habitual descubrirle en una esquina del estudio garabateando bocetos en cuadernos que archiva meticulosamente. Esas ideas primigenias son más tarde trasladadas al ordenador y a maquetas de trabajo que retroalimentan el diseño.
El edificio concebido para albergar el museo de la Universidad de Virginia parte de una idea que el arquitecto utiliza como referencia creativa a través del término Forking Time, que podría traducirse como «bifurcar el tiempo». Esta expresión está directamente inspirada en el cuento El jardín de senderos que se bifurcan, que forma parte del libro Ficciones de Jorge Luis Borges. En este se relata una historia en la que todos los posibles finales ocurren a la vez. Pues bien, Steven Holl transforma este concepto en una referencia a la experiencia del movimiento a través del tiempo. La propia idea de bifurcar el tiempo ayuda a conceptualizar el proyecto, además de contribuir a generar un programa diverso que gira en torno a un vestíbulo ligeramente torcido sobre su eje vertical (como respuesta al movimiento en el plano horizontal).
Chris McVoy, socio de Steven Holl desde 1993 y director del equipo, se refiere a este recurso como un intento por «elegir un camino que lleva a descubrir algo nuevo y que, de pronto, abandonamos para dirigirnos en otra dirección». Este proceso se podría entender tanto en el soporte físico –el edificio– como en el teórico: el proyecto. Es una especie de viaje no lineal en el que los dibujos a mano influyen en los planos, y viceversa, estos influyen en las maquetas de volúmenes y en nuevos estudios conceptuales mediante nuevos bocetos y acuarelas.
Dicha bifurcación no solo se aprecia en el proceso, sino que se materializa también en el resultado final: las galerías se generan en tres niveles en torno a un espacio público y permiten distintas exhibiciones a la vez, para que los autores creen obras que se extiendan a través de ellas y los visitantes circulen indistintamente por una gran variedad de recorridos. De la misma manera que las distintas corrientes artísticas se superponen en el tiempo, hecho que indirectamente pone en cuestión la narrativa lineal de la historia del arte. La búsqueda de unos espacios que giran en torno a un epicentro se refleja ya en los primeros bocetos.
Holl consigue plantear una estructura centrípeta generada desde el vestíbulo, que se eleva majestuoso en una triple altura mientras la fachada de vidrio inunda de luz el espacio central. Una escalera curva acentúa el dinamismo del hall de entrada, del mismo modo que la verticalidad ayuda a elevar la vista y descubrir esa amalgama de espacios vinculados al torreón de acceso. El arquitecto describe esa verticalidad como «un plano presente», mientras que las galerías, jardines y el salón de actos representan poéticamente la bifurcación del tiempo.
El solar donde se ubica actualmente el ICA albergaba en el pasado un estacionamiento con un restaurante chino y dos gasolineras que lo flanqueaban. Además, era una barrera virtual que dividía a las comunidades de blancos y negros. El emplazamiento ofrecía, asimismo, un desafío adicional: era una puerta de entrada a la ciudad, pero tenía poca extensión en planta. Ahora, el edificio recién inaugurado se asienta en el cruce entre las calles Broad y Belvidere, una intersección con un tránsito de unos 60.000 coches al día. El equipo de arquitectos tomó conciencia pronto de su condición de esquina, razón por la cual elaboró una apuesta urbana arriesgada mediante una materialización casi escultórica del edificio: se propuso construir un torreón de entrada ligeramente rotado del que surgen distintos volúmenes, como si estos fueran arrastrados por una fuerza centrípeta desde el vestíbulo que los empuja hacia el exterior. De este modo, el lugar de acceso se convierte en un faro que atrae el interés del visitante, así como de los propios espacios intersticiales de otros volúmenes, que permiten la aparición de los jardines, la piscina reflectante e incluso la plaza de la entrada. En un esfuerzo por acentuar la versatilidad del espacio expositivo, el estudio propuso desdoblar las dos salas del programa original en cuatro espacios de menor tamaño, pero más flexibles –tres en proyección horizontal y un cuarto que acentúa la verticalidad–, que ofrecen la posibilidad de desarrollar actividades individuales o mixtas. El edificio actúa a la vez como bisagra entre el barrio residencial al norte de la calle Broad con el campus universitario que se desarrolla al oeste, como si esos volúmenes que sobrevuelan los jardines fueran unos brazos virtuales que se abrieran para recibir a todo aquel que se acerca al museo. Mientras, la galería que linda con la calle Broad, la más grande de todo el centro cultural, protege los jardines del tráfico rodado, al tiempo que abre un gran ventanal al exterior, como una sugerente invitación a quienes pasan por delante. El perímetro del edificio ocupa 3.800 metros cuadrados que incluyen el vestíbulo, salas expositivas, un pequeño café a pie de calle, oficinas en la planta alta, jardines con esculturas y un impresionante auditorio forrado con paneles de madera de cerezo con capacidad para 240 personas. Este último cuenta con un sistema de proyección con pantalla de 10 x 15 metros y un sistema acústico puntero que permiten un programa variado, desde conferencias a proyecciones de películas, representaciones o conciertos. El acceso al vestíbulo es muy permeable. Puede hacerse a través del jardín de la cafetería o bien desde la calle principal, duplicando los flujos del interior. Una vez dentro, el atrio de más de diez metros de altura se ha concebido como área de recepciones para eventos. Lo cierto es que el edificio está pensado en su interior como un lienzo silencioso que facilita el disfrute del arte, ofreciéndole el contenedor ideal para que que pinturas y esculturas hablen por sí mismos. Una serie de espacios flexibles, que albergan múltiples combinaciones, permite que unas estancias funcionen mientras que otras puedan estar cerradas, sin afectar por ello a la circulación. Las galerías poseen unas proporciones acertadas y están diseñadas para permitir la máxima flexibilidad: los detalles técnicos incluyen sistemas de raíles para colgar piezas desde el techo, discretos sistemas de electricidad, sonido o informáticos integrados en la estructura, ajenos a la vista del espectador. La idea del arquitecto como diseñador integral está presente en todos los detalles: los caños de agua que llenan la piscina de la entrada, las barandillas o el tirador de bronce de la puerta de acceso. Según el propio Steven Holl, «las salas de exposición son instrumentos para ser tocados por el artista». Se trata de unos espacios de bellas proporciones que permiten la posibilidad de utilizar la luz natural, combinada con los grandes
vanos en fachada con una delicada luz cenital. Finalmente, la luz artificial, diseñada en colaboración con L’Observatoire International, integra las luminarias con la arquitectura, de manera que se optimiza la iluminación de las piezas y permite que los volúmenes tengan una importante presencia urbana. De hecho, es al atardecer cuando el edificio se engalana, pues los paneles translúcidos empiezan a adquirir un tono dorado que hacen del contraste con la piel metálica una experiencia casi sublime. El autor del Instituto de Arte Contemporáneo de la Universidad de Virginia alude a la sección áurea como única constante que conecta todos sus proyectos. Sin embargo, es posible encontrar otros elementos recurrentes en sus edificios: el espacio vertical como encuentro entre espacios horizontales o la búsqueda de una cualidad de luz particular. Estos parámetros son capaces de crear un hilo conductor en su arquitectura, aunque cada proyecto conserva su personalidad. Es interesante ver cómo su concepción espacial está íntimamente ligada al movimiento a través de este lugar de encuentro y cómo dicho movimiento introduce la variable del tiempo. Tanto en el ICA como en otros trabajos recientes, ha apostado por el concepto del «Condensador Social», término acuñado originalmente por el arquitecto ruso Moisei Ginzburg en su proyecto de 1930 en Narkomfin (Moscú). Con ello alude a la capacidad de ciertos edificios de ofrecer espacio para la interacción social a la manera de lugares úblicos que afecten positivamente a nuestro comportamiento. Fachadas abiertas y porosas invitan al viandante a entrar y participar del potencial creativo de esa interacción en un entorno inspirador. Algunos proyectos tienen la virtud de enriquecer y mejorar el entorno. Sin duda, la apuesta de Steven Holl es audaz y muy acertada. Cita a Winston Churchill: «Primero, damos forma a los edificios y después estos nos dan forma a nosotros», con afán de reclamar el poder de la arquitectura de cambiar nuestras vidas y la manera de ver y sentir las cosas. En definitiva, de hacer nuestra vida mejor. Uno de los grandes aciertos de este proyecto es la perfecta escala urbana del edificio y su sensibilidad con el entorno. Por un lado, los apropiados volúmenes generan un elemento reconocible desde múltiples perspectivas, que es capaz de responder al automóvil que pasa a toda velocidad, percibiendo los elegantes volúmenes maclados; y, por otro, la del viandante, que disfruta de los matices de las dos pieles que durante el día, y desde el exterior, se mezclan con maestría y contrastan con el entorno de edificios en ladrillo rojo. Si la brillante propuesta del arquitecto es generar interés e involucrar a la comunidad local, el ICA tiene el potencial de crear una identidad reconocible en Richmond. Una imagen de modernidad, progreso e integración.
https://arsmagazine.com/producto/numero-40-octubre-diciembre-2018/